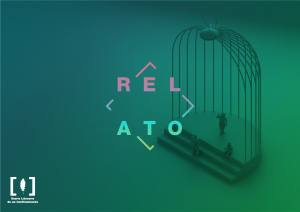
Día 20 de junio de 2020: La sanación.
Autora: Laura Carratalá Díez.
No sé si el sol riela, como la luna, pero su brillo sobre las aguas es el más hermoso que jamás haya visto. Un reflejo sutil y rutilante, de límites deslumbrantes e imprecisos, capaz de acunar y enceguecer el ánimo de todo aquel que durante unos instantes sea capaz de contemplar su infinitud. Lo he sentido sobre el mar de Beirut, lo he navegado sobre la superficie del Nilo y, maravillada, logro rozarlo ahora sobre el calmado mar de una lejana ciudad llamada Valencia, de cuya belleza escasamente había oído hablar en el Oriente.
Apenas conozco qué hago aquí ni cómo he llegado. Me hospeda un reciente sanatorio, inaugurado, según he sabido, hace tan solo tres años, en 1924, y cuyo nombre se tomó prestado de la playa que lo alberga, La Malvarrosa. La mayoría de los pacientes padecen tuberculosis; dicen que la brisa y las aguas de estos lugares mejoran sus dolencias. Yo no padezco de esa enfermedad ni estoy segura de padecer de ninguna otra que justifique mi estancia en este lugar, tan pronto lóbrego como luminoso y fascinante, y transmisor de una serena paz que conjuga mal con el dolor que rezuma de sus habitaciones. Pero también hay en él serenidad y esperanza; en los esfuerzos de los enfermos que contemplan con alegría sus progresos, en las risas de los niños huérfanos y tullidos que juegan desnudos con las olas y los barcos de hojas de caña, en la valentía de las religiosas y las enfermeras que sostienen cada día, con paciencia infinita, el ánimo de quienes aquí residen. Me cuesta admitir que ahora sea mi hogar también, aunque de manera temporal. Pero mi reticencia cede cada mañana y cada tarde, sentada a la orilla de unas aguas suavemente oscilantes que con timidez se acercan a humedecer mis ropas. Es entonces cuando siento que mi pertenencia a este lugar podría ser intemporal.
De lo acontecido durante mi enfermedad y despertar, las fiebres y el delirio que aquí me trajeron han dejado apenas un magma de confusos recuerdos. Los escasos destellos que vienen a mi memoria se desvanecen antes de poder retener su imagen. Pero algunos de ellos dejan una cierta esencia, una emoción que me transporta de repente a otro mundo de olores y colores diferentes, de ese venerado Oriente que a veces añoro y detesto, de esa misma luz que me baña aquí, en la orilla opuesta del mismo mar que me acompaña.
Debo de llevar aquí, en La Malvarrosa, en torno a tres meses. Consciente, tal vez dos, quizá algo menos. Aún tengo cierta dificultad para orientarme con exactitud en el tiempo, y, en ocasiones, también en el espacio. Mi apetito es aún escaso, y mis fuerzas, faltantes y huidizas. Sin duda, en esta convalecencia, la naturaleza, y, por tanto, la medicina, han pautado unos ritmos lentos, casi musicales, para mi recuperación. Los días, sin embargo, no siempre han transcurrido con la misma cadencia, aunque se repiten ciertas pautas asociadas a mi tratamiento –las visitas de las enfermeras; los ejercicios en el patio, junto a las palmeras; el reposo posterior, a la sombra de los suaves parteaguas que más bien parecerían querer zafarse de la luz del sol-.
Hacia el mediodía, y, posteriormente, al atardecer, suelo acercarme a la orilla del mar. La arena de esta playa es diferente a la de otras que he conocido. Más fina, más suave, más resbaladiza. Adoro sentir las pequeñas conchas quebradas jugando entre mis pies mientras paseo por la orilla o finjo avanzar hacia unas profundidades ausentes en estas aguas. En mi camino, suelo atravesar un pequeño cañaveral junto a la desembocadura de un arroyo donde me divierto arrancando furtivamente algunas hojas con las que, posteriormente, dibujo en la arena y, en ocasiones, me atrevo a escribir. Muchas veces han sido nombres que he reconocido como mi familia. Pero entre ellos había uno que no lograba situar ni en mi pasado ni en mi presente y cuyo rostro no hallaba tampoco lugar en mi memoria.
Durante mi enfermedad, mi inconsciencia no fue completa; al menos, no de manera permanente. Había momentos en los que era capaz de percibir confusamente mi entorno. De nuevo, un magma de sonidos vagos e indiferenciados, de sombras oscilantes, de ajetreo intermitente (tal vez durante los traslados). También de silencios. Pero nunca de soledad. En el desconcierto de horas y de intervalos, de alternancias de delirios y de débiles discernimientos, había un hilo de extraña permanencia y presencia cerca de mí, que, no obstante, había desaparecido cuando recuperé la consciencia de manera definitiva. Durante los primeros días busqué, confusa, a mi alrededor, cautiva aún de la debilidad y el aturdimiento, incapaz siquiera de hablar o de moverme, menos aún de inquirir o de expresar mi desazón. Había momentos en los que sentía que mi entorno se desdibujaba de nuevo y mi consciencia retrocedía hasta el desfallecimiento. Y era entonces cuando volvía a sentir que no estaba sola, que un hálito de vida ajena alimentaba la mía, como un aura sanadora que se llegaba a mí y se desvanecía con mi recuperación.
Mi mejoría se fue afianzando a través de estos ciclos sanadores que inundaban, casi tanto mi aliento como mi cuerpo, de una corriente de vida cuyo origen entendí que no podía provenir sino de otra. La idea de que mi vida pudiera estar sustentada y alimentada por otra que se apagaba poseía un halo poético y atormentador que me impelía a buscar día y noche la fuente de mi curación. Y quiso la Providencia que la hallara en una estancia cercana a la mía, apenas iluminada por el reflejo lunar, yacente bajo una respiración lenta y dificultosa, macerada en unas fiebres inclementes, cuya cobardía no osaba siquiera desafiar su dignidad. Rocé, casi involuntariamente, una pequeña placa sobre una mesita apostada junto a su cama, y en ella pude reconocer el nombre que tantas veces había fallado a mi memoria, el del médico que frente a mí se hallaba y que había dado su ciencia y su vida para salvar la de sus pacientes. Quiso la desdicha que decidieran mis fiebres, cobardes, pero irredentas, buscar venganza en su debilidad corpórea, pero quiso su determinación que estas no se llevaran dos vidas sino una.
Me senté a su lado y tomé su mano, en la que guardaba una pequeña oración a San Judas Tadeo, a quien, supe después, tanto había rezado para que le inspirara a llegar allí donde la ciencia aún no alcanzaba. Durante varios días lloré y recé por él y junto a él, sabiendo que no podía devolverle la vida que me había dado, sin que médicos ni enfermeras desearan apartarme, en un acuerdo implícito para no consentir que la soledad que a los demás nos había evitado se hiciera presente en su final. Su hálito se consumió en un bello amanecer en el que nadie faltó de su lado y en el que las lágrimas se mezclaron con la admiración y la esperanza que su propia vida había sembrado.
La debilidad física y la confusión anímica no me permiten vislumbrar todavía cómo podré recordar su magnanimidad. La culpa ha atenazado mi responsabilidad en un tiempo indefinido, causándome un dolor profundo y enajenante que ha hendido mi voluntad hasta los límites de la insania. He vertido lágrimas junto a la luna y apagar ha querido mi pesadumbre el sol. Mi corazón, desesperado, buscó, sin lograrlo, huir de este lugar, al que, con el tiempo, ha anhelado regresar, si no fortalecido, al menos, redimido. Y, hoy, por fin, puedo atisbar, en la infinitud del horizonte pelágico que contemplo, en las olas que me alcanzan y en el sol que me acompaña, que su ejemplo alumbrará siempre mi vida y que la ciencia que recorre del Oriente al Occidente difundirá su memoria, que emerge cada día frente al suave rielar de la luna y el maravilloso despertar del sol que enciende el mar cada mañana para sustentar con fuerza los muros de La Malvarrosa.
¡Anímense a participar! Más información sobre el proyecto aquí: Diario literario
¿Quiénes somos?: Equipo del Diario Literario de un confinamiento
¡Síganos por las redes sociales y participe en nuestros retos diarios! Youtube, Facebook, Twitter, Instagram
Para continuar leyendo más… ¡Relatos!


